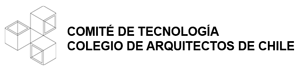Construcción en hormigón armado Facultad Agronomía Universidad de Chile, 1967
Autor: Luis Silva Lara.
El proyecto de la “Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile” fue realizado a fines de la década del sesenta por la oficina TAU Arquitectos. Esta oficina cuya sigla en rigor significa “Taller de Arquitectura y Urbanismo”, estuvo compuesta por cinco arquitectos de la Universidad de Chile, cutos nombres fueron Sergio González Espinoza, Jorge Poblete Grez, Pedro Iribarne Ríos y los hermanos Julio y Gonzalo Mardones Restat, llegando a ser una de las oficinas de arquitectura más importantes de la década del sesenta en Chile.
Entre sus diferentes obras destaca la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, la cual diseñaron en un momento en que recogían toda una experiencia de más de diez años trabajando como equipo. También, fue construido en una época en que la tecnología y la mano de obra local habían incorporado muchos adelantos en el trabajo con hormigón armado a la vista, lo que posibilitó, las buenas terminaciones de los edificios. Este fue un diseño con un extenso programa que exigió el trabajo coordinado de muchos profesionales y que los arquitectos supieron administrar adecuadamente.[1]
En este campus pudieron desarrollar toda su capacidad creativa y profesional, debido a la magnitud del encargo, a la posibilidad de diseñar de acuerdo a lo establecido en el partido general del concurso y a la experiencia alcanzada en la construcción de centros universitarios. El proyecto se consideró con la idea de “campus universitario”, por lo cual los profesionales deberían articular los diferentes pabellones y edificios que conformarían el complejo. Para llevar a cabo el proyecto, la “Facultad de Agronomía” convocó a un concurso público a cuatro de las oficinas de arquitectos de mayor prestigio del país. Una de estas oficinas fue la integrada por los arquitectos Carlos Bresciani, Fernando Castillo y Carlos Huidobro. Otra fue la reconocida oficina de Guillermo Shenque, Ernesto Bodenhöfer y Kurt Konrad, y las otras fueron el grupo TAU arquitectos y el estudio de Emilio Duhart y asociados. De las cuatro propuestas presentadas el “Taller de Arquitectura y Urbanismo” obtuvo el primer lugar de manera unánime.
El terreno elegido para la construcción del campus se ubicaba al sur de Santiago, en una zona de uso de suelo agrícola. El programa consideró los recintos necesarios para el buen funcionamiento del complejo, en el que destacaban el Aula Magna con una capacidad para 250 espectadores, la biblioteca para 50.000 volúmenes, los edificios para las aulas, la planta de tecnología, los invernaderos, los laboratorios docentes y los talleres de experimentación.
En la fotografía percibimos uno de los pabellones de clases del campus, donde también apreciamos una de las principales características de la obra de estos arquitectos, la cual fue el diseño en base a un módulo tipo de hormigón armado, que les permitió encarar obras de gran envergadura, en un breve período de tiempo. En este caso, los pabellones fueron diseñados en base a un módulo de seis metros de frente, que permitió generar sub-módulos de dos y tres metros y los múltiplos consiguientes.
De acuerdo a esta modulación, se realizaron diferentes salas de clases de cuarenta, sesenta y noventa alumnos requeridos por el programa. Paralelamente, las zonas húmedas también se relacionaron al sistema modular y se ubicaron en la fachada sur del edificio, para orientar las salas con asoleamiento norte, garantizando el buen confort de éstas.[2] En atención a este concepto, se diseñaron dos accesos ubicados de manera estratégica, para cubrir las distancias exigidas por la normativa, en los cuales se ubicaron dos escaleras de hormigón armado que tuvieron una gran presencia en el edificio. Una de ellas fue diseñada de un solo tramo, enfatizando el espacio de doble altura donde se ubicó, generando una interesante experiencia de la espacialidad del lugar.
Este pabellón presentaba similitudes con el edificio desarrollado, años antes, para el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en cuanto a la utilización de una subdominante de hormigón prefabricado, que creó un interesante juego de luz y sombra en las fachadas. También, por la clara modulación de los machones estructurales y por el uso de revestimiento de ladrillo en los antepechos de los paramentos verticales.
De acuerdo a estas consideraciones, vemos que la arquitectura de este estudio se originó en la buena utilización de sistema constructivo en base a hormigón armado a la vista y la valorización de las cualidades del lugar, por lo que presentó un cierto carácter regionalista, por tanto, fue; “una arquitectura que más que hacer hincapié en el edificio como objeto aislado, puso el acento en el territorio estableciendo una relación con el emplazamiento”. [3] Esta condición se reflejó claramente en el proyecto del Aula Magna de la Facultad de Agronomía, en la cual los arquitectos de TAU utilizaron todo su potencial creativo, al generar una obra tectónica de gran significación de los elementos de hormigón armado y la distinción de la volumetría a través del sensible trabajo con la luz.
En la valorización del lugar, nació su arquitectura en base a muros que respondió a las condiciones sísmicas del territorio nacional, lo cual les aportó una gran identidad a sus obras; “el usuario chileno (…) ha preferido las paredes sólidas, haciendo posible su utilización como muros resistentes, al punto que los arquitectos han hecho costumbre de proponerlos como tales”. [4]
Así, la condicionante sísmica local fue la que le otorgó en gran medida sus características propias, y un cierto carácter de identidad regional, a la arquitectura de este estudio, desarrollada en todo el territorio nacional. La cual también le ha significado un gran reconocimiento en el desarrollo de la Arquitectura Moderna, realizada en la década del sesenta en Chile.
[1] AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía.” Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90
[2] POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.
[3] FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. 2000, p. 332
[4] VASQUEZ, Jorge. “Estructuración sismorresistente”. Revista CA Nº 42, Colegio de Arquitectos de Chile, diciembre, 1985, pp. 30-33